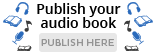91 290 44 90
Whatsapp: 656 851 494
Search in Blavox.